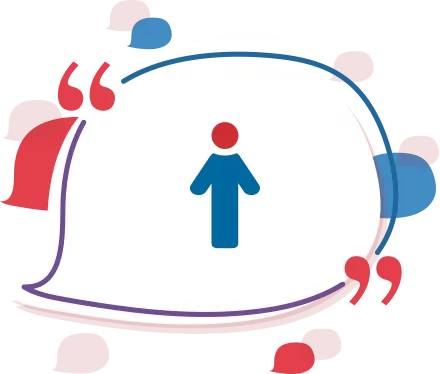FERNANDO ESTEVE MORA
Sí, ya se que parece increíble, pero sí: Garamendi se nos ha hecho marxista, aunque como le sucedió al famoso médico de Moliere, que se sorprendió al saber que llevaba toda la vida hablando en prosa y él sin saberlo, seguro que también Garamendi también se sorprendería caso de que si llegara a leer este blog se hiciese de repente consciente de haberse vuelto marxista él, todo un secretario de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la patronal, el sindicato de los capitalistas de este país.
Pero es que así ha sido. Y la explicación de tan notable cambio se halla en la desabrida respuesta de Garamendi a la propuesta de reducir la jornada laboral de las 40 horas actuales a 37,5, es decir, un recorte de un 6%. No sólo Garamendi se ha opuesto radicalmente a la misma, sino que se ha lanzado a defender la "cultura del esfuerzo", la asunción del valor no sólo económico sino también moral de trabajar más y más horas. Y es que en el análisis de los efectos de esa propuesta de recorte por parte de los economistas marxistas frente a los ortodoxos se encuentra la razón de ese cambio de adscripción ideológico de Garamendi.
Veamos, la gran diferencia entre la Economía Marxista y la Economía -digamos que, Ortodoxa o convencional viene a cuenta de la fuente u origen de los beneficios. Para Marx y los escasos economistas que aún le siguen (lo cual no significa nada dada la debilidad de las pretensiones científicas de la Economía), el origen de los beneficios está en el tiempo de trabajo que no se les paga a los trabajadores productivos, es decir, en la explotación de los trabajadores. Y de ahí, de esa idea derivan todo el resto de proposiciones económicas que constituyen la esencia del pensamiento económico marxista (que hay que distinguir de otras avenidas intelectuales como el de la Sociología o la Ciencia Política o la Antropología de orientación marxista, que es que el marxismo da para mucho), como son la interpretación marxista del comportamiento de las empresas, la interpretación marxista de la estructura y funcionamiento de los mercados, la interpretación o mejor las interpretaciones marxistas de los movimientos cíclicos de las economías capitalistas y la interpretación marxista de la dinámica del capitalismo a largo plazo.
Veamos, la gran diferencia entre la Economía Marxista y la Economía -digamos que, Ortodoxa o convencional viene a cuenta de la fuente u origen de los beneficios. Para Marx y los escasos economistas que aún le siguen (lo cual no significa nada dada la debilidad de las pretensiones científicas de la Economía), el origen de los beneficios está en el tiempo de trabajo que no se les paga a los trabajadores productivos, es decir, en la explotación de los trabajadores. Y de ahí, de esa idea derivan todo el resto de proposiciones económicas que constituyen la esencia del pensamiento económico marxista (que hay que distinguir de otras avenidas intelectuales como el de la Sociología o la Ciencia Política o la Antropología de orientación marxista, que es que el marxismo da para mucho), como son la interpretación marxista del comportamiento de las empresas, la interpretación marxista de la estructura y funcionamiento de los mercados, la interpretación o mejor las interpretaciones marxistas de los movimientos cíclicos de las economías capitalistas y la interpretación marxista de la dinámica del capitalismo a largo plazo.
Pero vayamos al origen de todo, que se encuentra en la distinción conceptual de la que Marx estaba más que orgulloso y que es la distinción entre el valor del trabajo y el valor de la fuerza de trabajo o de la capacidad de trabajar. El trabajo es el resultado del uso que las empresas hacen de lo que realmente han comprado en el mercado de trabajo a sus propietarios: los trabajadores, cuando los contratan que no es su trabajo sino su fuerza de trabajo o capacidad de trabajar.
Y es que, merece la pena repetirlo, lo que las empresas adquieren cuando contratan trabajadores es el derecho a usar de sus capacidades físicas e intelectuales durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, que la cantidad de trabajo que los trabajadores efectivamente hacen o realizan después ya en la empresa no es realmente cosa suya sino un asunto de las empresas. Así, que una empresa privada esté bien gestionada por sus propietarios capitalistas o por los gestores o managers que contratan para ese fin lo que significa que es capaz de hacer que sus trabajadores trabajen efectivamente y produzcan una gran cantidad de bienes y servicios. Ahora bien, obsérvese que parte, y sólo parte, del valor en el mercado de esos bienes y servicios, concretamente los ingresos netos por la venta de esos productos, netos o sea tras descontar el valor de las materias primas y del equipo capital usado en el proceso de producción (amortización por la depreciación), es consiguientemente el valor del trabajo efectivamente realizado por “su” fuerza de trabajo, por su plantilla de trabajadores. De donde resulta que, si esa misma empresa pasara a estar mal gestionada, entonces la cantidad de bienes y servicios producidos por esa misma fuerza de trabajo, por esos mismos trabajadores, sería mucho menor, y consiguientemente el valor del trabajo de sus trabajadores sería más bajo. Pero eso a los trabajadores les daría en principio lo mismo pues, para Marx, el salario que la empresa les paga no guarda relación con el valor del trabajo que hacen sino con el valor de su fuerza de trabajo . Para mayor claridad, obsérvese que el valor del trabajo sólo puede conocerse tras vender el producto del trabajo en el mercado, o sea, ex post del proceso de producción; en tanto que el valor de la fuerza de trabajo lo conocen y pagan las empresas cuando acuden al mercado de trabajo a contratar a los trabajadores (que, para un marxista debiera denominarse más bien mercado de la fuerza de trabajo) ex ante, antes o a la vez que se realiza el proceso de producción.
Y es que, para Marx, a diferencia de para los economistas convencionales u ortodoxos, el salario de mercado o remuneración que perciben los trabajadores no es el pago por el valor de su trabajo sino la remuneración que les compensa adecuada o correctamente (incluso justamente podría decirse) por el valor de lo que estos venden (o mejor alquilan) en el mercado de trabajo, o sea el valor de su fuerza de trabajo. No, las empresas no les pagan a los trabajadores por su trabajo sino por el valor de su capacidad de hacer ese trabajo, de modo que el salario sería el mismo si la empresa está bien o mal gestionada, o sea, independientemente de si el valor de su trabajo es alto o bajo.
O sea, y de nuevo merece la pena repetirlo, que si un trabajador “no hace nada” y consigue escaquearse en su curro porque su capataz es un manta, para Marx, debe percibir sin embargo lógica y naturalmente y correctamente y justamente un salario que corresponda al valor de su fuerza de trabajo, de su capacidad de trabajar, pues el uso que la empresa haga de su fuerza de trabajo, una vez que él -el currito- la ha vendido a la empresa es cosa de esta última, no suya. De modo que, si como acabo de señalar, la empresa está mal gestionada pues ello equivale exactamente a la situación en que alguien se compra una botella de Vega Sicilia a 500€ y la mezcla con cocacola o la usa para hacer un tinto de verano.
Pero, si el salario NO es el valor del trabajo que realiza un trabajador sino el valor de su fuerza de trabajo ¿cuál es entonces el valor de ésta, o sea, el valor de la capacidad de trabajar de un trabajador? Pues como ocurre con cualquier otra mercancía, en condiciones competitivas, su valor sería el coste de producirla, o sea, el coste de producir y mantener a ese trabajador de modo que tenga esa capacidad de hacer su trabajo. En consecuencia, el valor de la fuerza de trabajo, o sea la remuneración, de un ingeniero o de un médico debe ser obligatoriamente mucho mayor que la de un peón de la construcción sencillamente porque cuesta mucho más tiempo y recursos formar a un médico o a un ingeniero que a un peón.
Una vez que la empresa contrata a un trabajador, compra su fuerza de trabajo durante un periodo a cambio de una remuneración o salario que compensa lo que cuesta generar esa capacidad de trabajo, la cuestión entonces pasa a ser qué hace la empresa con esa fuerza de trabajo que ha pagado por lo que realmente vale (no, frente a lo que muchos creen, para Marx, en general, un salario por bajo que sea no tiene porqué ser injusto si paga el valor de esa fuerza de trabajo, o sea, que la explotación a los trabajadores no se da en los "mercados de trabajo").
Para Marx, lo que hace la empresa con la fuerza de trabajo cuyos uso durante un cierto periodo de tiempo ha adquirido es una cuestión abierta, y sucede no en el "mercado de trabajo", sino dentro de las empresas en el proceso de producción. Veamos lo que puede suceder una vez que un trabajador ha sido contratado. Pues lo más simple, que se pone a trabajar y conforme pasa el tiempo trabajando va produciendo más y más. Llegará un momento en que el valor de su trabajo, o sea, el valor en el mercado de lo que ha producido para la empresa menos el coste de las materias primas y la amortización del equipo capital que también han sido utilizados en el proceso productivo, será igual al valor de la fuerza de trabajo que el trabajador le vendió a la empresa, a su salario.
Pues bien, en ese momento y sólo en ese momento, para el trabajador el valor de su trabajo SÍ sería igual al valor de su fuerza de trabajo, al salario que la empresa pagó por su fuerza de trabajo. Pero entonces debería estar prístinamente claro que si este trabajador no trabajara ni un segundo más, entonces la empresa no obtendría ningún beneficio neto pues el total de sus costes (salarios más coste de materias primas más depreciación) serían iguales al valor de lo que se produce en ella y se vende en el mercado.
Para Marx, lo que hace la empresa con la fuerza de trabajo cuyos uso durante un cierto periodo de tiempo ha adquirido es una cuestión abierta, y sucede no en el "mercado de trabajo", sino dentro de las empresas en el proceso de producción. Veamos lo que puede suceder una vez que un trabajador ha sido contratado. Pues lo más simple, que se pone a trabajar y conforme pasa el tiempo trabajando va produciendo más y más. Llegará un momento en que el valor de su trabajo, o sea, el valor en el mercado de lo que ha producido para la empresa menos el coste de las materias primas y la amortización del equipo capital que también han sido utilizados en el proceso productivo, será igual al valor de la fuerza de trabajo que el trabajador le vendió a la empresa, a su salario.
Pues bien, en ese momento y sólo en ese momento, para el trabajador el valor de su trabajo SÍ sería igual al valor de su fuerza de trabajo, al salario que la empresa pagó por su fuerza de trabajo. Pero entonces debería estar prístinamente claro que si este trabajador no trabajara ni un segundo más, entonces la empresa no obtendría ningún beneficio neto pues el total de sus costes (salarios más coste de materias primas más depreciación) serían iguales al valor de lo que se produce en ella y se vende en el mercado.
Ahora bien, si la empresa consigue que este trabajador siga trabajando más tiempo, entonces lo que pasa es que el valor de su trabajo en ese tiempo adicional, o sea el valor neto de lo que aportan o producen para la empresa en ese tiempo extra, se lo quedaría la empresa sin pagar nada por él, ya que no tendría un coste salarial para la empresa. Dicho con otras palabras, en ese tiempo extra o adicional, el trabajador estaría trabajando ya gratis para la empresa, o dicho de otra manera, la empresa le estaría explotando pues esa diferencia entre el valor del trabajo que efectivamente realiza y el valor de su fuerza de trabajo (el salario que les ha pagado la empresa) es el origen de los beneficios capitalistas o empresariales. Los beneficios son por tanto para los marxistas el valor del trabajo no pagado a los trabajadores correspondiente al tiempo extra de trabajo que estos hacen por encima del tiempo de trabajo necesario para producir los bienes cuyo valor neto asciende a la misma cantidad que el salario.
Quizás sean los trabajadores autónomos, ese híbrido entre trabajador y capitalista quienes más sientan en sus carnes y cerebros el peso de esa distinción entre valor de la fuerza de trabajo y valor del trabajo en la medida en que son conscientes del momento en que dejan de ser trabajadores y empiezan, como dice el filósosp Byung Chul-Han, a trabajar para su otro yo, a autoexplotarse a sí mismos.
Se entiende consecuentemente que quienes crean que esa es la explicación de los beneficios empresariales y se alineen con los objetivos empresariales, siempre estarán a favor de que se alarguen las jornadas de trabajo y se resistan como gatos panza arriba a cualquier intento de reducción de la jornada de trabajo, pues ello se traduciría en una reducción de los beneficios empresariales.
Resulta obvio, entonces, que Garamendi se ha hecho marxista. Pues, como Marx y sus discípulos, cree que los beneficios proceden de las horas de trabajo gratis o no pagadas por las empresas a sus trabajadores por encima de las que compensan a los salarios que pagan. Toda reducción en la jornada de trabajo se traduciría en una reducción en la misma proporción en los beneficios empresariales.
Más concretamente puede demostrarse que un recorte de -digamos- un 6% de la jornada laboral (un poco menos de una reducción de una jornada de 40 horas semanales a una de 37,5 horas) se traduciría en una caída de mucho más que un 6% de los beneficios empresariales, pues ese recorte de la jornada laboral provendría exclusivamente del tiempo extra que los trabajadores trabajan gratis para las empresas y que son su fuente de beneficios (1). No es nada extraño que los marxistas como Garamendi que se alinean con los intereses de los capitalistas clamen al cielo contra cualquier recorte en la jornada laboral por pequeño que sea , y todo lo contrario, aboguen por su alargamiento. Y es que cualquier recorte de la jornada laboral se traduce en una sustanciosa rebaja en los beneficios...
Más concretamente puede demostrarse que un recorte de -digamos- un 6% de la jornada laboral (un poco menos de una reducción de una jornada de 40 horas semanales a una de 37,5 horas) se traduciría en una caída de mucho más que un 6% de los beneficios empresariales, pues ese recorte de la jornada laboral provendría exclusivamente del tiempo extra que los trabajadores trabajan gratis para las empresas y que son su fuente de beneficios (1). No es nada extraño que los marxistas como Garamendi que se alinean con los intereses de los capitalistas clamen al cielo contra cualquier recorte en la jornada laboral por pequeño que sea , y todo lo contrario, aboguen por su alargamiento. Y es que cualquier recorte de la jornada laboral se traduce en una sustanciosa rebaja en los beneficios...
A menos, claro está, que haya políticas compensadoras. Si los salarios caen en la misma proporción, los beneficios no disminuirían un ápice. De igual manera, las empresas pueden usar de técnicas para extraer más trabajo efectivo por cada hora de trabajo que realizan los trabajadores. Por ejemplo, aumentando el ritmo de trabajo en las cadenas de producción o bien usando de las nuevas tecnologías a efectos de control permanente de la actividad de sus trabajadores lo que limita sus posibilidades de escaquearse (2)
Frente a Marx y Garamendi están los economistas ortodoxos o convencionales. Para ellos, el salario sí que paga o equivale al valor del trabajo que hace cada trabajador, es decir, equivale al valor que cada trabajador aporta adicionalmente a la empresa (al valor del producto adicional o marginal del trabajo, por decirlo en jerga económica). Pero si es así, si no hay explotación, , ¿de dónde surgen entonces los beneficios que se llevan los propietarios de las empresas, los capitalistas? Pues, para los economistas ortodoxos surgen de la contribución al valor de lo producido que hace el factor de producción que ellos aportan al proceso productivo: el equipo capital.
Hay aquí una distinción fundamental. Tanto Marx como los economistas ortodoxos saben que el capital es productivo, que los procesos de producción más capitalizados, que usan más bienes de capital, producen más cantidad de bienes y servicios que los que usan menos equipo capital. Pero lo que hay que distinguir de modo muy claro es entre la producción de más cantidad de un producto y de la producción de más valor, o sea, hay que distinguir entre productividad física de bienes y productividad de valor monetario.
Para Marx, los bienes de capital usados en el proceso de producción añaden nuevo o más valor a la producción, pero sólo -como se ha dicho antes- por una cantidad igual al valor de la depreciación o desgaste que sufren en el proceso de producción. Es decir que, al igual que el uso de las materias primas aumenta el valor de lo producido por lo que valen o cuestan, también el capital añade al valor de lo producido dado que en el proceso de producción el capital se desgasta en cada periodo.
Por el contrario, para los economistas ortodoxos o convencionales, la aportación de valor que hacen los bienes de capital en cada periodo de producción es sin embargo mayor que la depreciación que sufren los activos de capital en ese periodo en el proceso de producción. Y esa es la fuente de los beneficios netos que perciben los capitalistas.
Por el contrario, para los economistas ortodoxos o convencionales, la aportación de valor que hacen los bienes de capital en cada periodo de producción es sin embargo mayor que la depreciación que sufren los activos de capital en ese periodo en el proceso de producción. Y esa es la fuente de los beneficios netos que perciben los capitalistas.
Dicho de otra manera, el valor de la producción adicional o marginal consecuencia de usar más unidades de equipo capital en un proceso de producción (en jerga económica: el valor del producto marginal del capital) va al capitalista que las suministra como beneficios, una parte de esa remuneración le compensa por la depreciación y otra son beneficios netos que obtiene el capitalista de dedicar su capital a ese proceso productivo y no a otro (dicho en jerga económica son compensación por el coste de oportunidad que supone el dedicar ese capital a ese proceso productivo y no al más rentable alternativo).
La implicación de esta manera de explicar los beneficios capitalistas en el asunto de la disminución en la jornada de trabajo es evidente y es que tal recorte sólo tendrá efectos negativos en la medida que disminuya el valor de la productividad adicional por usar capital. Pues bien, puede demostrarse que ese efecto será negativo pues, obviamente el producto conseguido de disminuirá si con un determinado equipo capital se "trabaja" menos horas (en el límite si la reducción de la jornada de trabajo fuese del 100%, si no se trabajara nada, la producción caería a cero (salvo en los procesos productivos totalmente automatizados) y con ella la productividad marginal del capital y los beneficios.. Pero puede demostrase que efecto de una reducción de la jornada de trabajo en un determinado porcentaje afecta negativamente a la rentabilidad del capital en un porcentaje muy inferior, un porcentaje que depende del peso o importancia del capital en el proceso productivo (3).
Y esa es la gran diferencia entre la Economía Marxista y la Economía Ortodoxa, porque en tanto que la primera predice que una reducción de la jornada laboral en un porcentaje a se traducirá en una caída de beneficios en un porcentaje superior a a, los economistas ortodoxos predicen que el recorte de la jornada laboral en a implica una reducción de los beneficios en un porcentaje inferior a a.
Y es por ello, que dada la respuesta de Garamendi ante esa propuesta de recorte de la jornada laboral que cabe concluir que fehacientemente, Garamendi se ha hecho marxista.
==========================================================================
NOTAS
(1) Sea Lo la duración de la jornada laboral inicial. Para los marxistas, esta jornada se puede dividir en dos partes:
Lo = Vo + So
donde Vo es la parte de la jornada laboral en que el valor del trabajo realizado es igual al salario que la empresa ha pagado por la fuerza de trabajo que adquirió en el "·mercado de trabajo", en tanto que So es la parte de la jornada laboral en que el trabajador trabaja gratis para la empresa, y en la que el valor del trabajo realizado son los beneficios netos de la empresa.
Supongamos ahora que se produce un recorte de la jornada laboral en un porcentaje a. La parte de la jornada laboral en que el valor del trabajo coincide con el salario no puede alterarse a menos que el salario cayera, por lo que ese recorte de la jornada ha de hacerse exclusivamente en las horas de plustrabajo que caen entonces en un porcentaje b. Se tienen entonces;
(1-a) Lo = Vo + (1-b) So
Si, ahora restamos la primera de la segunda ecuación se tiene:
a Lo = b So;
o, lo que es lo mismo:
b = a (Lo / So) = a ( Vo/So + 1)
y dado que Lo/So > 1, se demuestra entonces que b > a, es decir que los beneficios empresariales caen en un porcentaje mucho mayor que el recorte de la jornada laboral.
(So/Vo) se conoce en Economía marxista como tasa de explotación o tasa de plusvalía y es un indicador de cómo se distribuye los ingresos netos generados en una empresa entre el capital y el trabajo.
A guisa de ilustración, supongamos que el recorte en la jornada de trabajo ha sido de un a=6%
Y esa es la gran diferencia entre la Economía Marxista y la Economía Ortodoxa, porque en tanto que la primera predice que una reducción de la jornada laboral en un porcentaje a se traducirá en una caída de beneficios en un porcentaje superior a a, los economistas ortodoxos predicen que el recorte de la jornada laboral en a implica una reducción de los beneficios en un porcentaje inferior a a.
Y es por ello, que dada la respuesta de Garamendi ante esa propuesta de recorte de la jornada laboral que cabe concluir que fehacientemente, Garamendi se ha hecho marxista.
==========================================================================
NOTAS
(1) Sea Lo la duración de la jornada laboral inicial. Para los marxistas, esta jornada se puede dividir en dos partes:
Lo = Vo + So
donde Vo es la parte de la jornada laboral en que el valor del trabajo realizado es igual al salario que la empresa ha pagado por la fuerza de trabajo que adquirió en el "·mercado de trabajo", en tanto que So es la parte de la jornada laboral en que el trabajador trabaja gratis para la empresa, y en la que el valor del trabajo realizado son los beneficios netos de la empresa.
Supongamos ahora que se produce un recorte de la jornada laboral en un porcentaje a. La parte de la jornada laboral en que el valor del trabajo coincide con el salario no puede alterarse a menos que el salario cayera, por lo que ese recorte de la jornada ha de hacerse exclusivamente en las horas de plustrabajo que caen entonces en un porcentaje b. Se tienen entonces;
(1-a) Lo = Vo + (1-b) So
Si, ahora restamos la primera de la segunda ecuación se tiene:
a Lo = b So;
o, lo que es lo mismo:
b = a (Lo / So) = a ( Vo/So + 1)
y dado que Lo/So > 1, se demuestra entonces que b > a, es decir que los beneficios empresariales caen en un porcentaje mucho mayor que el recorte de la jornada laboral.
(So/Vo) se conoce en Economía marxista como tasa de explotación o tasa de plusvalía y es un indicador de cómo se distribuye los ingresos netos generados en una empresa entre el capital y el trabajo.
A guisa de ilustración, supongamos que el recorte en la jornada de trabajo ha sido de un a=6%
y que la tasa de explotación o de plusvalía es del 100% o sea que beneficios netos y masa salarial son iguales, el recorte del plustrabajo y por ende de los beneficios ascendería a un 12%, una cifra nada despreciable.
(2) Las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación se usan más que para aumentar la producción, para intensificar el trabajo, es decir para extraer más trabajo efectivamente de cada hora de trabajo eliminando tiempos muertos o impidiendo el escaqueo de los trabajadores. Por ejemplo, el GPS ha supuesto el que uno de los trabajos más libres y autónomos, el de los camioneros haya pasado a ser uno de los más controlados. Antes, el trabajador era dueño de la intensidad con la que hacía su trabajo: podía decidir sus rutas, donde parar y cuánto tiempo, etc., hoy las empresas saben en cada momento donde está cada uno de sus camioneros y lo que hacen. De igual manera, el trabajo de oficinista ya es controlado por el propio ordenador que conoce qué hace el oficinista en cada momento
(3)
(2) Las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación se usan más que para aumentar la producción, para intensificar el trabajo, es decir para extraer más trabajo efectivamente de cada hora de trabajo eliminando tiempos muertos o impidiendo el escaqueo de los trabajadores. Por ejemplo, el GPS ha supuesto el que uno de los trabajos más libres y autónomos, el de los camioneros haya pasado a ser uno de los más controlados. Antes, el trabajador era dueño de la intensidad con la que hacía su trabajo: podía decidir sus rutas, donde parar y cuánto tiempo, etc., hoy las empresas saben en cada momento donde está cada uno de sus camioneros y lo que hacen. De igual manera, el trabajo de oficinista ya es controlado por el propio ordenador que conoce qué hace el oficinista en cada momento
(3)
El total de los beneficios (B) es igual a :
B = r (Pk . K)
Donde r es el coste de uso del capital para la empresa, o sea que es . mirándolo desde el punto de vista de los capitalistas, su remuneración por cada unidad de capital que aportan a la empresa, es decir que r es el tipo o tasa de beneficio que reciben los capitalistas, K es el stock de capital y Pk es el precio del capital, por lo que (Pk . K) es el valor monetario del stock de capital que aportan los capitalistas a la empresa.
Supondremos que ni Pk ni K varían. Para simplificar aún más las cosas supondremos que todo el capital es circulante, es decir que se deprecia enteramente en el periodo de producción
B = r (Pk . K)
Donde r es el coste de uso del capital para la empresa, o sea que es . mirándolo desde el punto de vista de los capitalistas, su remuneración por cada unidad de capital que aportan a la empresa, es decir que r es el tipo o tasa de beneficio que reciben los capitalistas, K es el stock de capital y Pk es el precio del capital, por lo que (Pk . K) es el valor monetario del stock de capital que aportan los capitalistas a la empresa.
Supondremos que ni Pk ni K varían. Para simplificar aún más las cosas supondremos que todo el capital es circulante, es decir que se deprecia enteramente en el periodo de producción
Para los economistas ortodoxos, el proceso de producción se describe mediante una función de producción, que suele ser de tipo Cobb-Douglas:
(2) X = A K(^α) L(^ϐ)
Donde X mide la cantidad de unidades que la empresa produce en un periodo, L es las horas de trabajo usadas, A es un indicador tecnológico y α y ϐ son unos parámetros que reflejan la importancia respectiva del capital y del trabajo en un proceso de producción concreto. En general se supone que ϐ = (1 -α). L es el producto de la jornada laboral por el total de trabajadores contratados- (Como el procesador de textos de Rankia no deja trabajar fácilmente con ecuaciones, describo literariamente esta función de producción: la producción X es igual a multiplicar el parámetro A por el stock de capital K elevado a a alfa , y por la cantidad de trabajo L elevada al parámetro beta)
Se demuestra con facilidad que r es igual al valor de la productividad marginal del capital (VPMaK), o sea, que el tipo de beneficio depende de la productividad marginal del capital, que es matemáticamente la derivada parcial de función de producción respecto a K
(3) PMaK = (δ X / δ K) = A α K (^( α- 1)) L (^ϐ) = αX/ K > 0
Es decir, que la productividad adicional o marginal del capital es positiva. Y esta productividad marginal se ve afectada por la cantidad de trabajo que hacen los trabajadores que es la derivada segunda de la función de producción respecto a K y a L:
(4) (δ^2 X / δ K δL) = A α K(^(α-1)) ϐ L(^(ϐ-1))= (A K (^α) L(^ϐ) α ϐ) /KL =
= X ( αϐ/KL) = X (α(1-α)/KL) =
= X ( αϐ/KL) = X (α(1-α)/KL) =
= (δ X/δ K) ( 1-α)/L > 0
O sea, que el efecto de una variación en L, una reducción de la jornada laboral sobre la productividad marginal del capital, y por lo tanto, sobre el tipo de beneficio r es negativa pero de una cuantía pequeña, más pequeña conforme mayor sea el peso o la importancia relativa del factor capital en el proceso de producción (mayor sea α) y mayor sea L, la cantidad de trabajo.
Y, finalmente, la elasticidad de la productividad marginal del capital, y por ende y bajo los supuestos establecidos, de los beneficios respecto al trabajo sería el resultado de multiplicar (4) por (L/ (δ X/ δK), o sea :
(1 - alfa)
(1 - alfa)
Es decir, que si la jornada laboral cayera en un 6% y si α fuera 0,5, la caída en el tipo de beneficio y en los beneficios sería de un 3%, muy inferior a la caída del 12% que predice la Economía Marxista en la misma situación. Un 3% de caída en los beneficios ess una cantidad fácilmente compensable con cualquier medida intensificadora del trabajo o de ayuda fiscal.