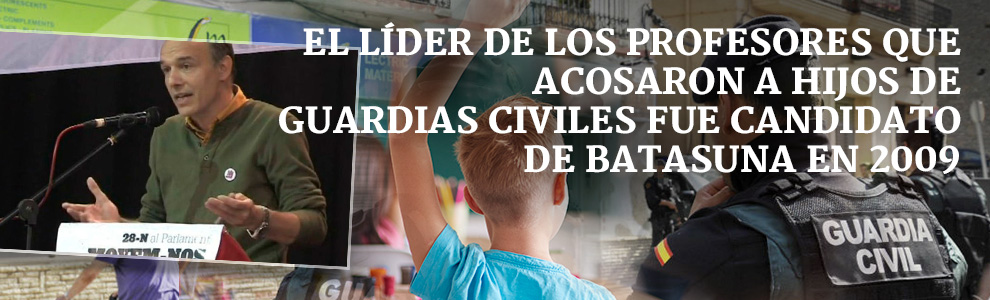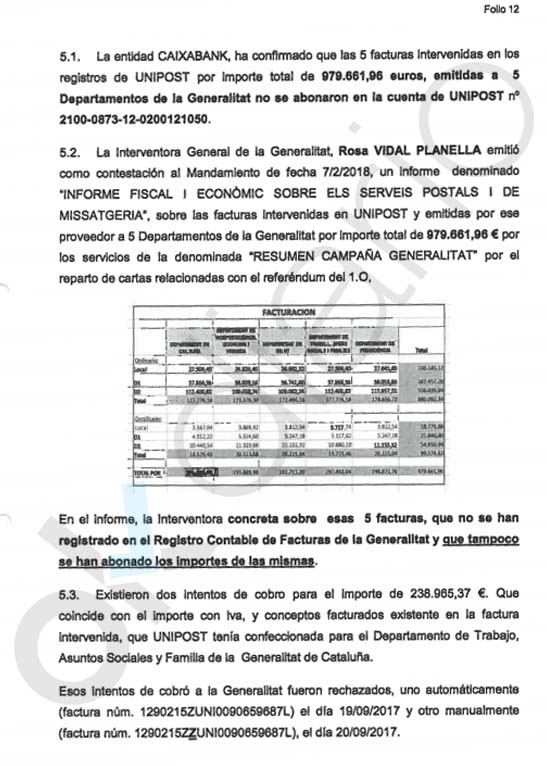La tragedia Puigdemont
«El drama de Puigdemont deriva en tragedia porque vive dentro de una espiral diabólica: lo que más le gusta es lo que menos le conviene. Su táctica de vilipendiar a España por Europa terminará creando problemas a la Unión Europea. Y, al final, la cadena se romperá por el eslabón más débil, que intuyo será el suyo»
JOSÉ FÉLIX PÉREZ-ORIVE CARCELLER
Actualizado:28/04/2018 12:17h
Hace muchos años un empresario reunió a sus amigos en el Club Financiero Génova de Madrid, a modo de despedida. La razón aducida era que al día siguiente iba a ingresar en la cárcel condenado a cuatro años por apropiación indebida. El convicto argumentaba con regocijo que el pastón que había levantado compensaría con creces sus pocos años de internamiento. Después de todo, peroraba, un opositor a notarías también se confinaba en su casa sin lograr esos réditos. Bruscamente, uno de los invitados le interrumpió: «¿Y qué le vas a contar a tus hijas?». Respuesta:
«Que soy víctima de la política».
En efecto, ser víctima de la política es una excusa que sirve para todo; en especial a raíz del caso
Puigdemont. Al contrario de lo que se desea transmitir con ello, en puridad no hay judicialización de la política, y no la hay por la misma razón que en un ilícito de bigamia no hay judicialización del matrimonio; lo que se judicializa es el delito. Claro que, aunque el delito se adorne como un derecho democrático y la rebelión se presente como un cómic de Mortadelo y Filemón, la mona no cambia. Cualquier
acto contra norma es nulo (ipso iure) sin necesidad de que un tribunal lo declare. Solo cuando aparenta validez, que es lo que Puigdemont y afines han forzado, los jueces intervienen. Quienes pretenden confundirnos con el sonsonete de que «los problemas políticos solo se resuelven políticamente», tácitamente están reconociendo falta de argumentos, pues esperan más del cambalache que de la ley.
En una sociedad democrática hay infinidad de intereses que no se explicitan y que el caso Puigdemont ha ayudado a desvelar como oportunidad, en unos casos para atacar al Gobierno y en otros para hacerse notar. ¿Cómo se entiende si no, que un señor con el prestigio de
Felipe González se ponga a opinar de la labor del juez Llarena, en el momento más inoportuno, sobre si los golpistas debían estar en la calle? Si González fuera el doctor Sánchez o el desmadrado Iglesias se explicaría. Su audacia, sin embargo, solo es posible entenderla desde lo que hoy en día es la socialdemocracia más «cool»: «Gentes de derechas que quieren parecer de izquierdas» y para ello tienen que conciliar de vez en cuando el capital riesgo con el pastoreo de «las bases». La cuestión es que también otras opiniones interesadas como las de algunos sindicatos han saltado a los medios, en pos de una visibilidad perdida, o la metedura de pata del
Ministerio de Hacienda queriendo alardear de que los golpistas no les habían dado la vuelta. Unos y otros, con su imprudencia egocéntrica, han dado ínfulas a los presos y huidos, dificultando la acción de los poderes del Estado.
En toda esta historia se insiste, por parte de los independentistas, en la ausencia de separación de poderes, pero en el fondo su pretensión es la contraria. Desean que el Gobierno se entrometa en la Justicia para que se chamusque, como han hecho sus líderes en el procés. Lo confirmaba el exconceller Santi Vila -en su libro «De héroes y traidores»-
comparando lo vivido en la Generalitat con una tragedia de Shakespeare. Hablaba del «asesinato» de Artur Mas, de que, en pocos meses Junqueras había pasado de parecer la gran esperanza blanca a ser un pobre diablo más de la causa independentista o que Puigdemont se había dejado llevar por la corriente. Y ocurre que el Gobierno, que tiene un presidente de hechuras ignífugas, no está por la labor de sumarse a esa pira crematoria. ¿Cómo consigue Rajoy salir indemne de estos trances? No lo sé, cosa de meigas, su anunciada negativa a hablar con Merkel provocó que fuera ella quien telefoneara a su ministra de Justicia por el asunto de la extradición: «Katarina, Mariano tiene que estar cabreadísimo porque dice que no me llama».
El caso Puigdemont, más allá de un problema personal y una triste vicisitud familiar, resulta dramático porque su peripecia es la historia de un personaje tan conspirador, desheredado y
«turista accidental» como Juan sin Tierra. Y, quizá sea esta la última oportunidad que goza el soberanismo de llegar tan lejos; de ahí que el señor Torrent (Torrente), desee prolongar su agonía en el Parlament a base de respiración asistida. El caso Puigdemont es grave y no permite buenismos ni medias tintas: es una lucha por la supervivencia. Insinuar con descaro que en su odisea no caben vencedores ni vencidos o que se resuelve con mediación implica acogerse al clavo ardiendo del rezagado que grita «no corráis que es peor». Posibilitar un forzado empate, como ya muchos intentaron con ETA, sería una pésima noticia para la democracia.
Vila ha descrito al gerundense como un hombre honesto y tenaz «que pasaba por ahí», y acaso tenga razón. El error de Puigdemont ha sido que yendo a por el pan,
decidió entrar en un horno sin saber cómo salir. Carbonizado y todo, ha demostrado una resiliencia notable que, bien encauzada, podría haber sido benéfica para Cataluña. Por desgracia, su epopeya tiene que tener un final metafóricamente cruento. Cuando esté en la cárcel, o viviendo de la caridad del crowfunding, explicará a sus hijas lo que el empresario trincó: «Soy víctima de la política»; pero dando pena, como es el caso, debió haberlo pensado antes.
No ha sido víctima de la política, sino de sus actos y si le condenan por malversación sería un caso como el de los ERE. El argumento de que unos y otros no se lucraron personalmente es falso. Unos y otros pretendieron conservar un poder y modo de vida, que añoran todos los días.
¿Qué falló en este hombre afable y educado? Sus decisiones: pudo haber dicho la verdad a los catalanes pero no lo hizo, pudo haber convocado elecciones autonómicas pero no lo hizo, pudo haberse entregado como los demás pero no lo hizo, pudo evitar
agitar la callecon los antisistemas pero no lo hizo. Demasiados errores en poco tiempo.
El drama de Puigdemont deriva en tragedia porque vive dentro de una espiral diabólica: lo que más le gusta es lo que menos le conviene. Las
amebas del independentismo le gritan furiosas en su interior «danos de comer» y él, que no sabe negarse, encuentra difícil escapar de su propia jauría para volver a casa. Su táctica de vilipendiar a
España por Europa terminará creando problemas a la Unión Europea. Y, al final, la cadena se romperá por el eslabón más débil, que intuyo será el suyo.