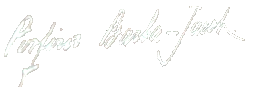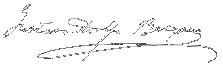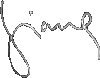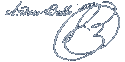.
CANTO V
LA BARQUILLA
Suele dar Dios en dulce miel templado
el acíbar del cáliz de la vida,
y aun teniendo el azote levantado,
su providencia paternal no olvida;
por más que en este valle malhadado,
que es de los vicios y el error manida,
no cese un punto la malicia nuestra
de provocar su vengadora diestra.
Mas entre cuantos bienes, los enojos
calmando, que el vivir humano afligen,
grato solaz ofrezcan a los ojos
o al trabajado pecho regocijen,
como flores que brotan entre abrojos,
o que su tallo en mustio yermo erigen,
¡dulce amistad! si el tuyo en este mundo
no es el lugar primero, es el segundo.
Busca el dichoso a ti por confidente,
con quien, partiendo el gozo, mayor le haga;
que, no comunicado, brevemente
el más grato placer nos empalaga.
A ti recurre el ánima doliente,
y tú de la aflicción curas la llaga,
y en ella, ¡oh bienhechora hija del cielo!,
el bálsamo derramas del consuelo.
Pero cuando un afecto su fineza
apura más y acendra y aquilata,
es cuando aquel que con la vida empieza
la estimación lo esmera y lo remata;
y dos almas que unió naturaleza
santa amistad con dobles nudos ata,
yendo con la razón la sangre a una
y la dulce costumbre de la cuna.
Que si a lo más extraño y forastero
el mérito y virtud nos aficiona,
¿qué será cuando aquello que primero
ciego abrazó el cariño, el juicio abona?
Entonces con tan firme y duradero
lazo un afecto al otro se eslabona,
que no se da poder que los desuna
en el mundo, en el tiempo, en la fortuna.
Desto Reinaldo insigne ejemplo ofrece,
que a su hermano menor, bello dechado
de virtud que en temprana edad florece,
quiere y estima en el más alto grado.
Pensad, pues, a qué punto se enardece,
qué furor hierve en él, cuando a su amado
Ricardeto el brutal Orgón cautiva,
según lo dejo declarado arriba.
Poco estuvo Reinaldos vacilante,
que pronta decisión requiere el caso.
Acordó, pues, la suya en el instante,
que fue dar las espaldas a Gradaso,
y luego enderezar contra el gigante,
con la celeridad que pudo, el paso,
para volver, sin ese inconveniente,
la competencia a dirimir pendiente.
Y llegado que fue, tomó el partido
de desmontar, no fuese que el villano
le lisiase el corcel con el fornido,
formidable bastón que lleva en mano.
Orgón, que no pensaba hubiese habido
ninguno, que teniendo el juicio sano,
de venir a embestirle osado fuera,
muerto de risa al paladín espera.
En lo que, cierto, no mostró cordura,
como Frusberta conocer le ha hecho
con un raudo revés y una abertura
algo profunda en el cuadril derecho
Aúlla el malandrín, blasfema, jura
y se muerde los labios de despecho;
embravecido a Ricardeto arroja,
que el duro suelo con su sangre moja.
Quedó tendido el pobre mozo en tierra
sin habla, sin color, sin movimiento.
Orgón la poderosa porra afierra;
Reinaldo alerta está y a todo atento;
cruje los dientes, cual sonora sierra,
Orgón, y con la clava hiende el viento;
Reinaldo, hurtando el cuerpo, atrás da un paso;
en esto sobreviene el rey Gradaso.
El lance ciertamente es de dar susto,
y casi duda el héroe de Mongrana.
Mas como tiene un corazón robusto
que con ningún peligro se amilana,
un tajo esgrime, que cogiendo al justo
la cintura al jayán, se la rebana;
cayó sangriento el monstruo en dos pedazos;
uno las piernas, otro el busto y brazos.
Como si hubiese algún melón partido,
sereno así sobre Bayardo salta,
y de nuevos alientos revestido
al rey Gradaso el paladín asalta.
Este, de lo que mira, sorprendido,
mostró la diestra desarmada y alta
en señal de pedirle parlamento;
el paladín envaina, y oye atento.
«Fuera, señor, soez descortesía,
el rey le dice, y gran desaguisado,
que, siendo tú de tanta bizarría
y de tanto valor como has mostrado,
fueses vencido por la hueste mía;
que, estando de millares rodeado,
no puedes escapar de muerto o preso,
si eres hombre mortal de carne y hueso.
»No quiera Dios que afrenta tan villana
a un caballero se haga de tal brío.
Yo pienso, si te place, que mañana
(pues tiende ya la noche el velo umbrío),
sin tu Bayardo tú, yo sin mi alfana,
lidiemos cuerpo a cuerpo en desafío,
porque del lauro así y honor primero
no defraude el caballo al caballero.
»Mas con tal pacto hagamos la pelea,
que si me vences tú, todo el que hubiere
de vosotros cautivo, suelto sea;
y si yo te matare o te prendiere,
no pido más rescate ni presea
que tu corcel; y venza el que venciere,
libre, la vuelta de Asia, irá mi tropa,
y el cetro a Carlos dejaré de Europa».
Reinaldos, que no encuentra en esta cosa
mucho que masticar, así contesta:
«Serme no puede menos que gloriosa
la lid, alto señor, que me es propuesta,
pues tanto tu virtud maravillosa
al universo mundo es manifiesta,
que en recibir de un brazo tal la muerte
dará envidia, no lástima, mi suerte.
»Y en lo que toca a la razón primera,
gracias te doy; mas con tu venia añado
que, aunque parezco zozobrar, pudiera
sin ajeno favor salir a vado,
y que si en contra mía el orbe fuera,
y brotara legiones este prado,
no temblara por eso; y lo que digo,
con este acero a sustentar me obligo».
Gradaso a esto no replica nada;
con que, volviendo al comenzado asunto,
de la lid determinan acordada
el dónde, cómo y cuándo: el dónde, junto
a la playa del mar; el cómo, a espada,
armados, claro está, de todo punto,
sin comitiva alguna o compañía,
ambos a pie; y el cuándo, al otro día.
Todo con una flema sin segunda,
lo dejan definido y aplazado,
y por volver a la sabrosa tunda
quisieran fuese el nuevo sol llegado.
No así yo, que de tanta barahunda
estoy, os aseguro, mareado.
Calle un instante la trompeta bélica,
que en el Catay me está aguardando Angélica.
La cual, aunque la causa que la inquieta
a la espalda dejó, no ha sosegado.
Cual simplecilla cierva, a quien saeta
de aleve cazador llagó el costado,
que huye anhelando, y tanto más le aprieta
aquel mortal dolor que lleva al lado,
y en vano busca alivio al mal que siente,
en la nativa selva y clara fuente;
o cual traviesa niña, que en la saya
deja, por acercarse sin cautela,
prender el fuego, y corre huyendo al aya,
y más en el correr la llama vuela;
lleva Angélica así, doquier que vaya,
la amorosa. pasión que la desvela;
ni le vale el hüir, antes parece
que su mal con la ausencia se encrudece.
No sabe qué es consuelo ni reposo;
no hay pasatiempo que su pena engañe;
el rostro tiene siempre lagrimoso;
suspira a todas horas, gime, plañe;
si acaso duerme, en vez de algún dichoso
sueño que un punto su llorar restañe,
sueña que mira aquel semblante amado
esquivo para ella y enojado.
Con esto torna en sí sobresaltada,
y volviendo los ojos a occidente,
«¡Oh Francia!, dice, ¡oh tierra celebrada!,
¡dichosa tú, que logras ver presente
el caro bien de que yo estoy privada!
¡Ah! puede ser que ahora cabalmente
otro seno amoroso (¡amarga idea!)
lo que en vano ansío yo, goce y posea.
«¡Pobre de mí! ¿qué haré contra este loco
delirio, este mortal desasosiego?
¿A qué arte apelo? ¿A qué deidad invoco?
Turbé la tierra, el agua, el aire, el fuego;
mas de hechizos Amor se cura poco;
bien a mi costa a conocerlo llego;
que no calme este ardor ningún encanto
decreto tuyo ha sido, cielo santo.
»¿Qué aguardo más? ¿Por qué no doy de mano
a la esperanza en que mi amor se ceba?
¿No sabe que le adoro el inhumano,
o de su ingratitud me falta prueba?
Sólo desdenes te debí, tirano;
mas pagarelos con fineza nueva;
al mago Malgesí, mi prisionero,
dar libertad, porque es tu primo, quiero».
Aquesto dicho, al húmedo aposento
do en medio el mar está el cautivo, baja
valida de no sé qué encantamento,
y las puertas de bronce descerraja.
Oyó el mago el rüido, y al momento,
en el magín la idea se le encaja
de ser llegado su postrero día,
y de que Satanás por él envía.
Cuando aguardaba la infernal visita,
apareciole el bello ángel humano.
Luego que le saluda y que le quita
los hierros ella con su propia mano,
dice: «Quien te libró de tanta cuita,
piedad igual de ti no espere en vano;
aleccionado por tu propia pena,
aprende a condolerte de la ajena.
«Que si de amor tal vez supiste, y sabes
que de un ingrato enamorada vivo,
juzgarás tus cadenas menos graves
que en las que tengo el corazón cautivo.
Y porque de entender mi ruego acabes,
amo a Reinaldo, y me desprecia altivo;
y de tu libertad en pago quiero
que me sirvas con él de medianero.
»De servidumbre te declaro exento,
y con tu libro cobrarás tu espada,
si me empeñas palabra y juramento
de traérmele a vuelta de jornada».
Mucho al mago cuadró el ofrecimiento,
y diciendo en sí mismo: «El camarada
no se hará de rogar, yo la aseguro»;
responde prontamente: «Sí, lo juro».
Cuanto le pide Angélica, él le jura;
y ¿quién lo mismo, en su lugar, no haría?
Servir amigo y dama se figura,
y hacer cree dos mandados de una vía.
A cumplir su palabra se apresura,
y con desenfadada gallardía
a un diablo Malgesí las piernas echa,
y por los aires va como una flecha.
Por el camino el diablo le detalla
(perdóname, lector, si eres purista)
la situación en que la España se halla,
devastada por bárbara conquista,
los lances de la guerra, la batalla
que con Gradaso aparejada y lista
tiene Reinaldos, todo finalmente;
y aún algo más, porque el diablillo miente.
Llegó el francés al campamento, cuando
amagaba rayar el alba apenas.
Del diablo se apeó, y atravesando
tiendas de innumerable gente llenas,
ahora sepultada en sueño blando,
dulce, aunque breve, tregua de las penas,
entró en la de Reinaldos, que halló sola,
y al paladín durmiendo a la bartola.
Reinaldos despertó, no sin trabajo,
y a estrechar va en sus brazos al amigo;
mas éste, rehuyendo el agasajo,
«Únicamente para hablar contigo
salí de mi prisión, le dice, bajo
palabra de volver, si no consigo
que me libertes (pues en ti consiste)
de un cautiverio ignominioso y triste.
»Ni pienses que el librarme ha de ser cosa
de gran dificultad; que no te espera
ningún jayán, sino una dama hermosa
que te ama con la fe más verdadera,
un serafín; en conclusión, la diosa
misma de la hermosura; de manera
que en hacer lo que pido y lo que es justo,
me harás a mí un gran bien y a ti un gran gusto.
»Si aún no lo he dicho, Angélica es la dama».
«¡Angélica!», Reinaldos aturdido,
dos o tres pasos dando atrás, exclama;
el horror en su rostro se ha esculpido.
Parece que en las venas le derrama
súbito hielo el nombre aborrecido;
el pobre hombre quedó como insensato,
y sin hablar palabra estuvo un rato.
Mas como siempre a una alma generosa
repugna el disimulo, de esta suerte
responde: «Mira, Malgesí, no hay cosa
que no la hiciera yo por complacerte;
mándame acometer la más dudosa
empresa; arrostraré por ti la muerte;
embestiré al infierno, si te agrada;
mas con esa mujer no quiero nada».
Cosa a sus esperanzas tan opuesta
oyendo Malgesí, confuso estaba;
no supo qué pensar de tal respuesta,
y al primo preguntó si se burlaba.
Ser positiva, el otro le protesta,
la decisión que de expresarle acaba.
Se esfuerza el Nigromante cuanto puede;
insta, conjura, y Montalbán no cede.
Después que le hubo predicado un rato,
que fue como si en yermo predicara,
dice: «No hay más placer con el ingrato
que echarle los favores a la cara;
tengo el alma por ti en un garabato,
pues porque mi saber te aprovechara,
vendila al diablo; y tú (¡quién tal creyera!)
quieres que yo míseramente muera.
«De mí te guarda, nada más te digo».
Mustio el semblante y gacha la cabeza,
echando pestes contra el falso amigo,
sale del campo y cierto ensalmo reza.
La tierra, por un lóbrego postigo
que la luz filtra al Aquerón, bosteza,
y de su centro una pizmienta nube
de alados diablos rezongando sube.
»A Caudilordo elijo y a Falseta,
el mago dice; a los demás despido».
Luego con estos dos arma una treta
que no la hubiera Satanás urdido.
Falseta en la figura más perfeta
de un faraute español se ha convertido;
con lunado turbante, alba marlota,
bastón en mano, y blasonada cota.
Va en este traje al rey de Sericana,
y dice que Reinaldos estaría
junto al mar a las diez de la mañana,
y a la aplazada lid le aguardaría.
La cita el noble rey de buena gana
acepta; y en señal de cortesía,
regala al contrahecho heraldo moro
un rico anillo y una copa de oro.
El cual de allí se parte, y otra nueva
forma tomó de trujamán indiano;
en delgado cendal que el viento eleva
y en muselina envuelve el cuerpo vano;
en las orejas los anillos lleva
que antes llevaba en la siniestra mano;
dijérades al verle que venía
de Seringapatán Su Señoría.
En esta forma, pues, y este vestido
al campo de Reinaldos se encamina;
dícele que Gradaso ha prevenido
ir a las ocho en punto a la marina,
a efecto de que el duelo consabido
entre los dos a espada se difina.
Reinaldos, que no entiende la tramoya,
consiente, y al heraldo da una joya.
Hácele reverente la zalema
el bueno de Falseta, y se retira.
Ya el matutino sol las cumbres quema,
y aquella multitud de gentes mira
que desde el monte hasta la playa extrema
hierve, y como en confusas olas gira,
y recobrada del afán prolijo
sólo piensa en placer y en regocijo.
Reinaldos se arma; y como el fin no sabe
de la batalla con el rey pagano,
a Ricardeto en un discurso grave
encomendó el ejército cristiano.
«Si lo peor en esta lid me cabe,
dice, lo llevarás a Carlomano,
y a su servicio en mi lugar te ofrece,
como a quien más que nadie lo merece.
«Sirve a tu buen señor, que si algún día
hice yo lo contrario, fue mal hecho;
lleváronme a una y otra demasía
juvenil arrogancia, amor, despecho.
Piensa que lealtad y cortesía
obligaciones son de un noble pecho;
combate por tu ley hasta la muerte;
humano sé y piadoso a par que fuerte».
No sé qué dijo más; y al caro hermano
después que abraza y da en la frente un beso,
sale armado el barón de Montalbano,
solo y a pie, como era pacto expreso.
Por una oculta senda cortó el llano
y a la sombra parando de un espeso
bosque a la mar vecino, vio a la orilla,
que solitaria estaba, una barquilla.
Cátale Caudilordo, que fingida
de Gradaso la forma, aspecto y traje,
lleva una sobrevesta azul lucida,
y de oro en la cimera alto plumaje,
corona, de diamantes guarnecida,
sobre un yelmo finísimo de encaje,
y escudo, de azul y oro, acuartelado;
era Gradaso, en fin, pintiparado.
No al rey Gradaso el mismo rey Gradaso
tanto como aquel diablo es parecido.
Llega con un estrépito, un fracaso,
que una legión no hiciera igual rüido.
Reinaldos se le acerca paso a paso,
todo en el ancha adarga recogido;
y Caudilordo la función empieza,
y a la frente la espada le endereza.
Rebate esotro el golpe, y al costado
del falso rey con no mejor suceso
amaga. Sigue el duelo equilibrado,
lista la mano y el aliento grueso,
hasta que al fin Reinaldos indignado
de que esté aún su antagonista ileso,
de repente el escudo arroja a tierra,
y con las dos la gran Frusberta afierra.
Baja, cual rayo que abortó la esfera,
la zumbadora espada, y la garzota
le echó a volar, como si un ave fuera,
y la diadema en mil pedazos rota,
y el rico yelmo, y luego toda entera
de arriba abajo le rasgó la cota,
y el anchuroso escudo, y aún no para
que se enterró en el suelo media vara.
El diablo, que esto aguarda justamente,
echa a correr; Reinaldos le acuchilla,
pisándole las huellas impaciente,
y a cada instante piensa que le pilla.
Y como el engañoso espectro intente
acogerse fugaz a la barquilla,
grítale: «¿A dónde vas? torna a la guerra;
torna, no dejes a Bayardo en tierra.
«¿Es posible que dé tan triste prueba
de su valor un rey de Sericana?
Bayardo al menos a tornar te mueva,
que de tenerte por señor se ufana.
Jaeces nuevos tiene y silla nueva;
mira que le hice herrar esta mañana.
Si por ganarle acá venido eres,
¿cómo sin él volverte al Asia quieres?»
Caudilordo entre tanto se hace el sordo;
entra en el barco y las amarras taja;
pero Reinaldo en pos de Caudilordo
entra también, le acosa y le trabaja;
de popa a proa, y de uno al otro bordo
corre tras él y brinca y sube y baja.
Al fin se le escabulle la maldita
fantasma, y a la mar se precipita.
Calar semeja, como un buzo, al fondo,
y suelta al zabullir un cierto vaho
que de azufre infernal un tufo hediondo
derrama por el aire y por la nao;
sendos fragmentos quedan del redondo
yelmo y de la coraza de oro y blao
en manos de Reinaldo, Y, ¡caso fuerte!
todo en sutil vapor se le convierte.
El francés a la orilla vuelve inquieto
los ojos; pero rastro no hay de orilla;
ve cielo y mar, y en ellos otro objeto
no alcanza a ver que el sol y la barquilla;
y según ella corre, hace conceto
de que la empuja una infernal cuadrilla,
y que va a dar, a legua por segundo,
antes de anochecer, la vuelta al mundo.
Viendo por fin su error, «¡Cielo sagrado!
dice; la más perversa criatura
soy que jamás tu ira ha provocado;
pero esta pena es en extremo dura.
Para siempre seré vituperado,
y si llego a contar mi desventura,
¿cómo encontrar podré quien me la crea,
y una mancha lavar tan torpe y fea?
«Carlos fïó a mi brazo y mi consejo
con su salud la de la Francia entera;
¿y ha de pensar que fugitivo dejo
su pueblo a que en poder de infieles muera?
¡Triste! en el pensamiento me bosquejo
la insana rabia del feroz Alfrera;
suena en mi corazón la voz doliente
de la cautiva miserable gente.
»¿Cómo te dejo, Ricardeto mío,
a tanto riesgo en años tan tempranos?
Gemiréis bajo extraño señorío,
Guiscardo, Alardo, Ivón, caros hermanos.
Gradaso, ¿qué dirá del desafío?
La fábula seré de esos paganos.
Pregonarán que de temor me ausento,
y que mi religión, mi patria afrento.
»¿Qué pensará la Francia, y de qué suerte
infamia tal verá en mi nombre impresa?
Estirpe de Mongrana, altiva y fuerte,
fuiste; tu gloria es lúgubre pavesa.
A denostarme puedes ya atreverte,
desalmada prosapia magancesa.
Aleve un tiempo te llamé, y traidora;
sin honra estoy; callar me cumple ahora.
»Llévame ¡oh mar! a do la afrenta mía
no haya nadie que entienda o testifique;
llévame a donde, en soledad sombría
sólo con fieras y árboles platique,
lejos de toda humana compañía;
o más bien esta nave echando a pique,
sepúltame en tu abismo más profundo,
y no vuelva mi nombre a oír el mundo».
Tres veces a la daga puso mano;
y tres veces fue al bordo de la nave,
como para lanzarse al oceano,
para que allí su desventura acabe.
«Recuerda, pecador, que eres cristiano»,
dice una voz alentadora y grave.
Reinaldos pide al cielo que le acorra,
y el intento fatal del alma borra.
De Alcides entre tanto el noble estrecho
rodea, y deja atrás la bella Europa;
luego el gran cabo que Natura ha hecho
baluarte del Oriente, mira a popa;
a los dichosos climas va derecho
do su más rica y más lucida ropa
la Aurora viste, y llega al otro extremo
del mundo, sin timón, vela ni remo.
Aunque de vinos y manjares lleva
la nave cuanto al gusto da contento,
el triste navegante nada prueba,
que su pesar le sirve de alimento.
Mas ya avista una isla, do se eleva
alto palacio en florecido asiento.
Surge la nave, y en la bella estancia
pone los pies el campeón de Francia.
Aquí le dejaremos paseando,
que no por él es justo que se olvide
al nada menos infelice Orlando,
que también de la Europa se despide;
y por regiones bárbaras errando,
a cuantos ve detiene y nuevas pide
de su adorada Angélica la bella,
sin que acierte a topar quién sepa della.
Del ancho Tana va, sin compañía,
por la ribera el buen señor de Anglante.
Sin ver a nadie anduvo medio día;
mas al fin vio a distancia un caminante:
viejo era el tal, y a gran correr venía,
volviendo la cabeza a cada instante;
y con doliente voz, «¿Qué malandanza
me roba, dice, mi única esperanza?»
«Dime, así Dios te ayude, peregrino,
¿qué tienes, que a llorar te obliga tanto?»
Así dijo Roldán; y aquel mezquino,
sueltas las riendas otra vez al llanto,
«¡Ay triste!, exclama, ¡ay mísero destino!
¿A qué dejarme vivo, cielo santo?»
De nuevo Orlando instó, y el vicio al Conde,
gimiendo y sollozando, así responde:
«La causa de mi llanto y mi querella
es un vestiglo pavoroso y feo.
A dos millas o tres de aquí descuella
una roca, y desde este sitio creo,
si tienes buena vista, que has de vella;
yo no, que con los años poco veo.
Es toda de color de viva llama;
no mueve el viento allí ni flor ni grama.
»Suena una ronca voz sobre la cima;
alma nacida no la oyó más fiera;
verdinegra laguna, que da grima,
sirve en torno a la roca de barrera;
la tal laguna tiene un puente encima,
y va el puente a un portal que reverbera,
cual si labrado fuese de diamante;
allí de centinela está un gigante.
»Cerca de este lugar que te he descrito,
yo con un hijo mío en hora aciaga
pasaba, cuando se oye un ronco grito,
y el jayán (¡déle Dios la justa paga!)
sale y agarra al pobre jovencito,
y ahora ciertamente se lo traga.
Toma escarmiento tú en mi historia triste,
y vuélvete, señor, por do viniste».
«Orlando no me llame, si no veo,
repuso el paladín, qué roca es ésta».
«O tienes de morir mucho deseo,
o poco juicio, el viejo le contesta.
¿Crees que se trata aquí de algún torneo
o de correr sortija en una fiesta?
Te digo que de verle solamente
para morirme estuve de repente.
»Tiemblo en sólo acordarme, y a fe mía
tenerle aquí delante me parece».
Ríe Roldán, y dícele que fía
volver en breve, y que, si no, le rece
un paternoster y una avemaría,
y... mas en este punto se le ofrece
el jayán a la vista, y altanero
«¡Hola!, dice, a la espalda, caballero.
»Para que a nadie transitar permita,
de guarda estoy. El empinado asiento
de la Roca una sabia esfinge habita,
a quien humana sangre es alimento;
el que primero por aquí transita
cada mañana, sacia su sediento
ardor; reposa luego; y el camino
se niega, mientras duerme, al peregrino.
»Todo lo sabe, y todo lo adivina;
ni ya el comunicarlo dificulta;
cuestión no le pondrás que no difina,
por extraña que sea o por oculta;
pero suele cobrar una propina
a todo el que curioso la consulta;
si lo que ella a su vez le propusiere
no lo descifra, entre sus garras muere».
¿Y qué has hecho del mozo que robaste?»
pregunta el Conde. «Téngolo y tendrelo,
dice el zafio jayán, y eso te baste,
que de mis cosas dar razón no suelo».
Orlando, porque el tiempo no se gaste,
vásele encima, como va al señuelo
halcón gentil; un convincente tajo
de Durindana a la razón le trajo.
Luego que el dulce hijuelo recobrado
en sus brazos estrecha el padre ansioso,
de cierto taleguillo que colgado
lleva a la cinta, un libro primoroso
saca, de plata y oro iluminado,
y lo presenta al Conde valeroso,
diciendo: «Eterna vivirá en mi pecho
la memoria, señor, de lo que has hecho.
«Y puesto que a merced tan señalada
no hay recompensa que se iguale, aceta,
te ruego, este librito, que guardada
tiene una singular virtud secreta;
la cosa más difícil e intrincada
que se le consultare, él interpreta;
pero se comunica únicamente
a solas; de otro modo, o calla o miente».
Con el libro en la mano queda el Conde
meditando entre sí de qué manera
escale la escarpada roca, donde
de aquella esfinge está la madriguera;
pues preguntarle en qué lugar se esconde
su Angélica adorada, delibera;
que más alta cuestión no le ofrecía
toda la Natural Filosofía.
Pudo, con sólo abrir aquel librejo,
de su curiosidad haber salido;
mas cuando en mano se lo puso el viejo,
estaba ya tomado su partido,
y no se le ocurrió mudar consejo;
o tal vez el asalto del erguido
risco le pareció más digna empresa
de quien caballería, como él, profesa.
Aunque a Roldán el advertido anciano
de lo que intenta disuadir procura,
como firme le ve, le da la mano,
y a seguir su camino se apresura.
El animoso Senador romano,
a quien ningún peligro da pavura,
hacia la Roca va gallardamente,
y sin estorbo alguno pasa el puente.
Y dueño ya de la contraria orilla
el portal a su salvo descerraja;
pues como Orlando arrastra de malilla,
nuestro gigante se metió en baraja;
luego al corcel desocupó la silla,
y el alto risco en superar trabaja,
hasta pisar la cima, do a la astuta
esfinge vio en el fondo de una gruta.
Cabellos de oro sobre tersa frente,
y rostro de doncella, blanco, hermoso,
garganta y pecho de león rugiente,
alas de grifo, y miembros tiene de oso;
remata el tronco, a guisa de serpiente,
en cola de tamaño prodigioso;
que al que en sus roscas envolvió sofoca,
y sacudida hace temblar la Roca.
Luego que al Conde vio la esfinge horrible,
con ambas alas se cobija el cuero;
sólo la cara le dejó visible,
y le clava la vista al caballero,
que revestido de ánimo invencible,
le dice entre alentado y placentero:
«Diablo, alimaña, o sabia encantadora,
¿en qué lugar se encuentra mi señora?»
«Tu señora (la esfinge mansamente
le responde) encerrada está en la Albraca,
noble ciudad en tierras del Oriente,
oyendo el son de tártara alharaca.
Mas dime ahora tú, Conde valiente,
¿cuál es el animal que empolla y saca
ajenos hijos que feroz devora,
con todos vive y con ninguno mora?»
El paladín los sesos se devana,
sin hallar solución que valga un pito.
Desenvolviose entonces la villana,
y se le lanza encima dando un grito.
El bravo Conde apela a Durindana
contra aquel fiero aborto del Cocito,
que le embiste de modos diferentes
con las agudas garras y los dientes.
Ya se le pone cerca, ya distante;
ya vuela en alto, ya se arrastra en tierra;
ya le pretende asir con la ondeante
cola, ya con las alas le da guerra.
Salta acá y acullá el señor de Anglante,
y cuantos golpes tira, tantos yerra.
Ella ligera sin cesar le hostiga;
él sin hacerle daño se fatiga.
Tuvo hadada la piel desde la cuna;
si no, quedaba allí descalabrado.
Mas, a ser del imperio alta coluna,
y de la santa iglesia, destinado,
que no haga herida en él arma ninguna
por especial merced fuele acordado,
siquiera sin loriga y sin escudo
se presente a la lid, y hasta desnudo.
La batalla ha durado una hora entera,
cuando una vez la parda esfinge cala,
y quiso Dios que tan dichoso fuera
el paladín, que le tronchase un ala.
El firme risco sacudió la fiera
con el bramido que al del trueno iguala:
furiosa se revuelca, salta, trota,
y los peñascos con el rabo azota.
Mas el dolor los bríos le renueva;
al conde envuelve en duplicada espira,
y a sofocarle entre las roscas prueba,
y mordiscones y uñaradas tira.
No tiene el conde espacio en que se mueva;
mas forcejando un tanto se retira,
y a la pechuga apunta una estocada
que deja la contienda terminada.
Sedienta va a buscar la cruda hoja
del fiero corazón la sangre hirviente,
y la ancha herida con violencia arroja
de colorado humor larga corriente.
La encrespada cerviz, ya muelle y floja,
sobre un hombro le cae lánguidamente;
ronca se queja; atravesados gira
los turbios ojos; y temblando expira.
Orlando del cadáver se desprende,
y por do el risco está más escarpado
al lago lo arrojó; luego desciende,
monta y va en busca de su dueño amado.
Cierra la noche, y por el campo tiende
pálida luna su esplendor menguado;
a un rústico aduar una vereda
estrecha guía; Orlando en él se hospeda.
Monta otra vez al despuntar del día;
mas antes de endilgar hacia la Albraca,
consultar quiso al libro que le había
dado el anciano, y a la luz lo saca;
de la esfinge algún tanto desconfía,
y quiere averiguar si la bellaca
le ha dicho la verdad de todo en todo;
ábrelo; y halla escrito de este modo:
«De un enemigo ejército cercada
en la Albraca se encuentra tu señora»,
Mas otro punto esclarecer le agrada,
que en espinas le tiene a toda hora.
¿De más feliz amor preocupada
está la voluntad de la que adora?
¿O le concede a él propicia estrella
adorando y sirviendo merecella?
¡Oh mortal inquietud, de ansia anhelante
y cobarde terror dudosa guerra!
Trasuda, tiembla; incierto, vacilante,
abre el libro una vez y otra lo cierra;
el más feliz va a ser en un instante,
o el más desventurado de la tierra.
Tiene en la mano el fallo de su suerte.
¿Será de vida, Amor? ¿Será de muerte?
«Cese, dice Roldán, tanta agonía.
¿Qué tormento mayor que este tormento?
Si es que jamás he de llamarla mía,
y cuanto peno y sirvo es dado al viento,
para arrancar del alma esta manía,
la desesperación me dará aliento;
y si no puedo ser lo que quisiera,
a ser retornaré lo que antes era.
»Pero, ¡triste de mí! ¿Quién me asegura
que un loco amor podré sacar del pecho?
¿Se aliviará mi pena por ventura
con saber que el penar no es de provecho?
Dicen que la razón todo lo cura;
mas de decir a hacer hay largo trecho;
y si manda pesares el destino,
es necedad salirles al camino».
Dice, y resueltamente el libro guarda;
mas vuelve presto el interior combate;
nuevamente se atreve y se acobarda;
un afecto le eleva, otro le abate;
lo que tiembla saber, saber le tarda;
suda otra vez, y el pecho otra vez late.
Airado clama al fin: «Ciencia funesta,
huye de mí, que el alma te detesta.
«Libro fatal, que para daño mío
sin duda Lucifer puso en mi mano,
escóndate en sus ondas este río,
y nunca vuelvas a poder humano».
Dice, y lo arroja, Esclavo el albedrío
del Conde tiene siempre amor tirano;
mas a lo menos la importuna brega
que el pecho le agitaba se sosiega.
De Albraca en tanto a la almenada plaza
corriendo, en busca va de la que adora;
mas la carrera el río le embaraza,
ni de pasar la rápida y sonora
avenida ve el Conde forma o traza,
si no se vuelve un ave voladora,
pues de pendiente roca entre dos vallas
espumajea, que da horror mirallas.
Cabalga Orlando la ribera arriba
por ver si en parte alguna encuentra vado;
y a un gran puente llegó, por el cual iba
a transitar, cuando un gigante armado
le sale al paso, y con mirada altiva,
«¡Tente!, le dice, ¿A dónde vas, menguado?
Bien puedes maldecir tu inicua suerte
que te ha traído al puente de la Muerte.
»Para en este lugar todo camino,
y no hay volver atrás, si aquí se llega;
pues pensar en el puente, es desatino,
porque esta porra el paso a todos niega».
Llámase el tal gigante, Zambardino,
y mide del pantuflo a la albanega
catorce pies; si no se engaña en esto
Turpín, o si no está viciado el texto.
De cuero de dragón tiene la cota,
que es armadura propia de gigante;
y una palanca esgrime herrada y bota,
que lleva tres cadenas por delante,
y a cada cual prendida una pelota,
no de las de jugar con pala o guante,
sino de plomo, y que, según el grueso,
pesan sendas arrobas de buen peso.
Mas falta lo peor; que sobre el puente
un género de red estaba oculto,
tan sutil, delicada y trasparente,
que hace una telaraña mayor bulto;
y si alguien por feliz o por valiente
logra esquivar el formidable insulto
de la gran porra, no por eso escapa,
porque salta la red, y allí le atrapa.
Que alguien la llegue a ver sin que la huelle,
no puede ser; tan escondida se halla;
antes se rompe el hierro, que la melle,
no que le taje una delgada malla;
y Zambardín, pisando cierto muelle,
sabe tan diestramente disparalla,
que el lidiador más avisado y listo
cogido en ella es, y aún no la ha visto.
De Brilladoro el paladín se apea;
la espada empuña, ajústase la adarga;
y como el tiempo aprovechar desea,
nada responde, y animoso carga.
Brava, descomunal fue la pelea;
mas, porque la materia es algo larga,
dejadme descansar, os ruego, un tanto.
El fin sabréis en el siguiente canto.
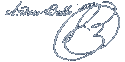
Andrés Bello